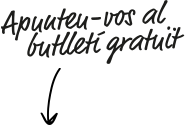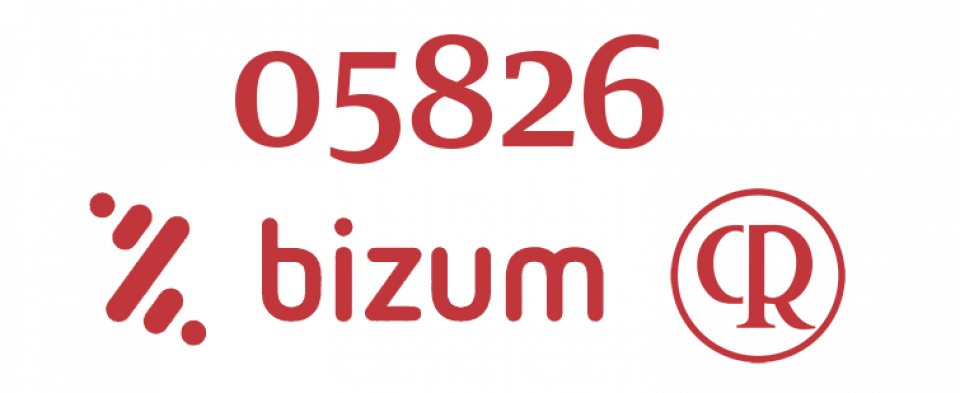El gran jurista italiano Francesco Carrara (1805-1888), profesor de derecho penal de notable influencia, publicó un artículo en 1872, titulado justamente así: "La inmoralidad de la prisión provisional". Carrara, gran opositor contra la pena de muerte, afirmaba que la práctica de encarcelar a una persona antes de que haya sido condenada en base a un juicio era una grave injusticia. Ciertamente, consideraba que se daban algunas circunstancias excepcionales que podían hacer que esta medida fuera necesaria. Pero fuera de estos casos, calificaba el encarcelamiento provisional de intolerable y una auténtica tiranía.
En realidad, son muchos los pensadores y juristas que a lo largo de la historia han constatado los enormes peligros y terribles abusos cometidos mediante el encarcelamiento provisional. Ya en 1651, el célebre Thomas Hobbes, en la obra "Leviatán" (1651), afirmó que la prisión provisional no es una pena, sino "un acto hostil" contra el ciudadano. O bien, en una línea similar, también Voltaire (1694-1778) afirmó que "la forma como se arresta cautelarmente a un hombre en muchos estados se parece demasiado a un asalto de bandoleros". En España, la escritora gallega Concepción Arenal (1820-1893), gran defensora de la dignidad de las personas encarceladas, decía: "Si se escribiese la historia de las víctimas de la prisión preventiva se leería en ella una de las más temibles acusaciones contra la sociedad ". Por citar sólo unos pocos.
La principal crítica que debe soportar la práctica del encarcelamiento provisional es su incompatibilidad con la presunción de inocencia, garantía elemental de derechos humanos, que ampara todo ciudadano ante cualquier acusación hasta que no se pruebe su culpabilidad en un juicio justo. Permitir el encarcelamiento de personas no juzgadas ni condenadas equivale aceptar que se castigue injustamente y cause un gran daño a inocentes. Asimismo, supone abrir enormes espacios para la arbitrariedad judicial.
Uno de los abusos más terribles del encarcelamiento provisional es su uso con fines políticos: el encarcelamiento inmediato y sin juicio de enemigos u opositores políticos es una tentación permanente de los estados autoritarios y de aquellos donde la democracia no es lo suficientemente madura. Es un recurso fácil para desacreditar y neutralizar inmediatamente los adversarios, sin los costes políticos, las dificultades procesales y la inevitable lentitud de un juicio, de resultado siempre incierto. En la Italia fascista, la España franquista, la Alemania nazi o en la Unión Soviética, la detención sin juicio y sin pruebas se utilizó de forma masiva tanto contra la delincuencia común como contra la disidencia política. Prácticas similares se dieron en los diversos regímenes comunistas, así como en las dictaduras de América Latina en la segunda mitad del siglo XX o en muchos estados árabes o africanos. Y son aún hoy una triste realidad en numerosos países con regímenes autoritarios, a menudo acompañada de una apariencia de legalidad.
Por estos motivos, los estados democráticos, manteniendo la posibilidad (discutida y discutible) de encarcelar provisionalmente antes de un juicio, han ido incorporando a sus legislaciones garantías y limitaciones cada vez más estrictas. Se tiende a una aplicación muy excepcional, con la mínima duración, sólo cuando hay pruebas evidentes de delitos violentos o muy graves y cuando es absolutamente imprescindible (sin otra alternativa) para evitar la impunidad.
Encarcelar un gobierno democrático
Creo que hoy resulta oportuno recordar todo esto, ante el inédito encarcelamiento provisional del vicepresidente y siete miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y la orden de detención del resto, así como la imposición de graves medidas cautelares (prisión eludible con fianza) a la mayoría de los miembros de la Mesa del Parlamento. Sea cual sea la opinión que se tenga de los hechos políticos de los últimos meses, resulta inevitable preguntarse si no se trata de un acto "hostil" o "tiránico", con el fin de combatir adversarios políticos y, por tanto, una "inmoralidad".
Calificar como delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, unas actuaciones gubernativas y parlamentarias (aprobar leyes y resoluciones, organizar un referéndum ...) aprobadas o promovidas por las decisiones de la mayoría absoluta de un Parlamento democrático (de acuerdo con los programas electorales presentados a elecciones) simplemente es una aberración jurídica. Y si la acusación es aberrante, más lo es aún encarcelar sin juicio sobre esta base.
El hecho de que unas actuaciones políticas y parlamentarias sean ilegales o inconstitucionales (extremo como mínimo discutible si estas actuaciones son apoyadas por un Parlamento democrático y por la mayoría social de la población de una nacionalidad histórica) no las convierte en delito penal. Existe una vía adecuada y suficiente para combatir estas actuaciones: su anulación por parte de los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.
Es necesario recordar que una de las garantías fundamentales del derecho penal de un verdadero Estado democrático es el denominado principio de legalidad (nulla poena sine lege), en base al cual sólo se pueden considerar delictivos y castigar aquellos hechos expresamente definidos por las leyes penales vigentes en el momento de su comisión. Esta es una garantía básica de libertad para el ciudadano, que puede saber así qué es delito y qué no. Por ello, no es admisible que los tribunales interpreten las palabras de la ley penal de manera extensiva, analógica o creativa, con la intención de incluir en ellas a capricho lo que se desea castigar.
Esto es lo que sucede cuando, sobre la base de un relato de los hechos completamente sesgado y artificioso, se pretende considerar el comportamiento del Gobierno y la Mesa del Parlamento como una "levantamiento violento" o "levantamiento tumultuario" (necesarios, según el Código penal, para cometer rebelión o sedición). Para ello se ha recurrido una argumentación imaginativa y forzada. Hubo "levantamiento violento" y "tumultuario", se dice, por el hecho de que aquellas actuaciones recibieron el apoyo de grandes manifestaciones ciudadanas, con actos de resistencia pasiva frente a intervenciones policiales, lo que sería una "exhibición de fuerza "equivalente a la violencia.
Ahora bien, las palabras dicen lo que dicen. "Violencia" es causar o intentar causar lesiones o daños materiales a otras personas o, en todo caso, amenazar directamente de hacerlo. Y "levantamiento tumultuario" no es simplemente una concentración de muchas personas que se manifiestan de forma masiva (ya que esto, no sólo no es ilícito, sino un derecho fundamental en democracia). Se trata más bien de un grupo de personas que actúan con intención de cometer violencia, amenaza, coacción, intimidación o acoso ... Afirmar que el gobierno o la mesa del Parlamento realizaron o promovieron acciones violentas o de amenaza o de levantamiento tumultuario sencillamente no es verdad. La misma falta de fundamento tiene la acusación que pretende amparar el encarcelamiento provisional de los líderes del ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, privados de libertad desde hace ya un mes.
En realidad, cualquier persona honesta que haya seguido de cerca los hechos deberá reconocer que las múltiples e inmensas movilizaciones del movimiento independentista catalán, más allá de cuál sea su grado de legitimidad, acierto o error, han sido de naturaleza ejemplarmente pacífica. Pueden gustar o no, pero su mensaje es político, nunca una amenaza de violencia. Esto no lo cambia el hecho de que, en algún lugar, algunas personas concretas hayan actuado por su cuenta y riesgo de forma agresiva, coactiva o irrespetuosa. El movimiento independentista ha sido y es un movimiento esencialmente pacífico, en su espíritu, en sus convicciones, en sus consignas, en su estrategia y en sus hechos.
Una visión lúcida y realista difícilmente puede dejar de ver lo que es evidente. Los tribunales responsables de estos encarcelamientos, ante una situación excepcional, se han visto empujados (por la fiscalía, los cuerpos policiales estatales, por el contexto y quizás también por convicciones) a actuar con una finalidad eminentemente política, que les ha llevado a forzar la interpretación de las leyes procesales y penales. Esta finalidad política es obvia: neutralizar y reprimir de forma inmediata y taxativa los líderes políticos y sociales que ponían en peligro algo considerado esencial, la unidad de España. Es decir, detener unos acontecimientos que podían conducir a la mayor parte de la población en Cataluña a la libre decisión de obedecer a una nueva autoridad política alternativa en España. Y esta finalidad es también, obviamente, la que, en último término, explica las denuncias, querellas o detenciones contra tantas otras personas en las últimas semanas.
Pero la unidad de España no es un objetivo que sea legítimo defender con la coacción legal ni penal, ni con la intimidación general, y menos forzando la interpretación de la ley o vulnerando las garantías procesales. La unidad política de un Estado es un hecho instrumental, no es un fin en sí mismo, ni un bien absoluto o inmutable, sino un hecho relativo a la voluntad de los ciudadanos y los pueblos que la integran. Por tanto, no se puede imponer ni por la ley ni por la fuerza, sino únicamente por la vía del diálogo, el debate racional, los argumentos y la política.
Las consecuencias de este uso ilegítimo del derecho penal, además del sufrimiento que causa a los directamente afectados, tendrán inevitablemente un coste social muy elevado: pueden justificar futuras vulneraciones de las garantías legales, generan el descrédito de los tribunales y las instituciones, provocan un enorme dolor y resentimiento en Cataluña y añaden nuevos y graves obstáculos para encontrar una solución negociada, única salida posible de este complejo conflicto político.