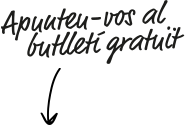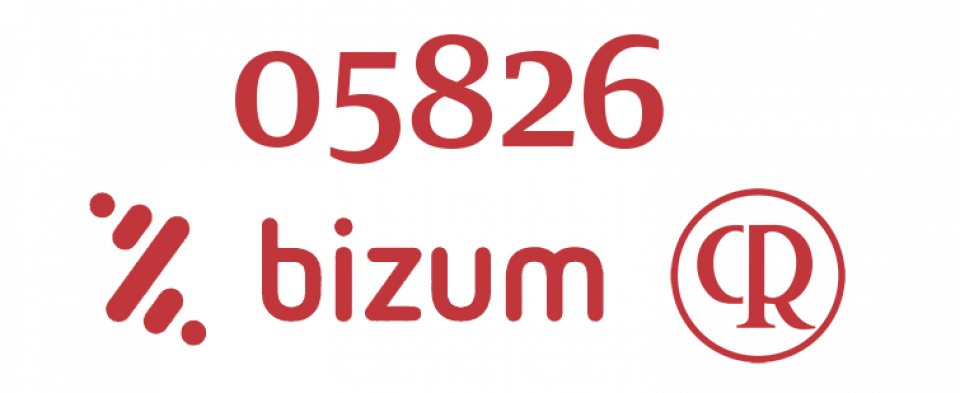Me da la impresión de que, en las próximas semanas, o quizá meses, todos tendremos muchas oportunidades de conversar sobre el relevo de las personas que ahora ocupan algunas sedes episcopales. En estas conversaciones, será normal que fijemos la atención en las cualidades y los defectos de aquellos sacerdotes que tendrán que suceder a los obispos que, por razón de edad, serán relevados.
En nuestras conversaciones, repasaremos la vida pasada de los posibles candidatos, es decir, lo que han hecho y lo que han dicho, quizá sin tener muy en cuenta los contextos en los que tuvieron que actuar en cada momento de sus vidas. También será normal que expresemos opiniones sobre la acogida de que será objeto el obispo que sea nombrado para presidir una Iglesia local determinada: ¿Cómo será recibido por la comunidad cristiana que le será confiada?
Será fácil observar que muchas personas que no forman parte de la Iglesia también manifestarán sus preferencias, porque saben que los comportamientos y las palabras de los obispos a menudo inciden en el tratamiento de cuestiones que no son estrictamente eclesiales.
Tampoco nos sorprenderá que algunos tengan la pretensión de influir en el nombramiento de alguna persona determinada, y que lo hagan con argumentos que no tengan relación alguna con la cuestión de fondo: ¿Cuál es la misión del obispo en una diócesis?
Por todo ello, el tema del nombramiento de un nuevo obispo para una diócesis concreta no debería ser objeto de debate por razones ajenas al servicio que el obispo deberá prestar en la diócesis que el papa Francisco le encomiende. Así, pues, si queremos manifestar nuestras preferencias, la pregunta que los miembros de la Iglesia diocesana que espera el nombramiento de un nuevo obispo deberíamos hacernos sería esta: ¿A qué necesidad eclesial deberá dar una respuesta eficaz y urgente el nuevo obispo?
Si tomamos en consideración la opinión y el deseo manifestados por el papa Francisco, ahora todas las diócesis están llamadas a la conversión misionera, porque son el sujeto primario de la evangelización y la manifestación concreta de la única Iglesia en el lugar que ocupan. Lo ha explicado así: «La Iglesia diocesana es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar allí donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma».
Pensando no en la Iglesia diocesana sino en el obispo que la preside, el papa Francesc ha escrito: «El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo; otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa; y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, el obispo tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos» (EG, 30 y 31).
Si esto debe ser así, los obispos que nuestras diócesis necesitan ahora son los que estén en mejores condiciones de hacer realidad estos deseos del papa Francisco. No debería haber ninguna otra motivación.