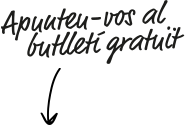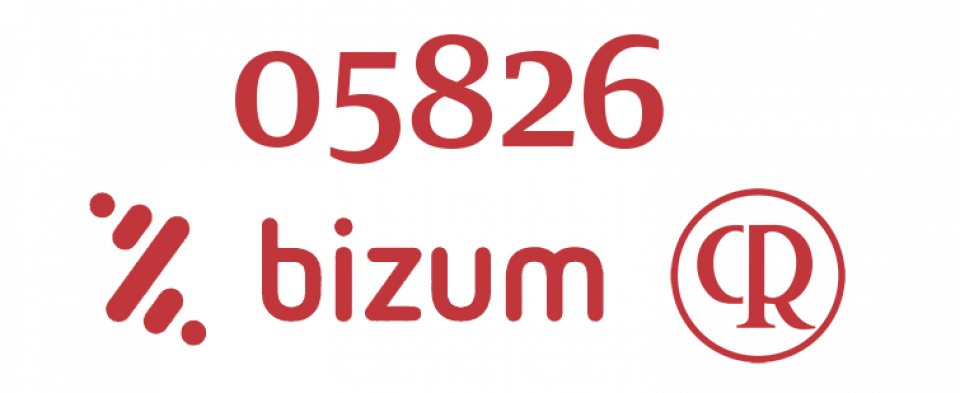Hace treinta y nueve años que Monseñor Oscar Arnulfo Romero cayó abatido por una bala asesina, a los pies del altar de la capilla del hospitalito, en San Salvador. La bala de la injusticia, que a tantos miles de salvadoreños había asesinado hasta entonces, también acabó con la vida de Monseñor Romero. Acabó con su vida física, pero sus asesinos no pudieron acabar de verdad con él, porque como ya anunció él, San Romero de América sigue resucitado. Y sigue resucitado donde siempre quiso estar, en su pueblo, en su pobrerío. “Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”, había dicho el santo, y ciertamente así fue y así es.
Continúa resucitado entre los pobres de Arcatao donde tuve ocasión de estar, entre Evangelina, entre Mirna, entre Luis, entre Miguel, entre María la guerrillera… y entre tantos y tantos que siguen diciendo que para ellos Monseñor fue “un obispo de los de abajo”, en el fondo, un obispo evangélico, porque solo se puede ser obispo “desde abajo”.
“Los jefes de las naciones los tiranizan” (Mt 20 25), eso dijo Jesús cuando los Zebedeo querían “colocarse” en los primeros puestos; “no será así entre vosotros, el que quiera ser importante entre vosotros sea vuestro servidor” (Mt 20, 26). Por eso, con el Evangelio en la mano, solo se puede ser obispo “de los de abajo”, porque si no sé es así por mucha mitra y báculo que se tenga, porque mucha diócesis que se tenga a cargo “no será obispo de Jesús, ni de la Iglesia y comunidad que Jesús creó”. Lo que había dicho Monseñor se percibe en cada rincón de El Salvador, y en cada casa de cada uno de sus campesinos.
Y Monseñor Romero fue asesinado por eso, por defender a los de abajo, como Jesús de Nazaret; Romero fue asesinado por defender la justicia, por ser “portavoz de los sin voz”, por hacer suyos a los crucificados y crucificadas salvadoreños, como dice Jon Sobrino. A Monseñor Romero no le importaba que lo mataran, no quería que lo mataran, pero como tampoco querían morir los miles de salvadoreños que murieron en manos de las balas injustas. A Monseñor Romero lo que sí le importaba era no estar con el pueblo, no dar la vida por él. Cuando, tras la muerte de Rutilio, su amigo jesuita, mártir también por la justicia, le preguntan si no le preocupa que maten a sus sacerdotes, su respuesta es clara y contundente: “me preocuparía que murieran salvadoreños como están muriendo y no murieran sacerdotes porque significaría que los sacerdotes no están con el pueblo”. Y como el mártir Jesús de Nazaret, Romero pudo rectificar, pudo cambiar de actitud, pudo venderse como se han vendido otros, pero no quiso, quiso ser fiel hasta el final y quiso entregar hasta la última gota de su sangre por su pueblo maltratado y ultrajado.
Cuando después de tantos años, se llega a la capilla del hospitalito donde fue asesinado, lo que se respira es vida, mucha vida, y paz, mucha paz. Se respira vida porque la bala asesina no consiguió acabar con su proyecto de seguimiento de Jesús de Nazaret y se respira paz, porque siempre fue un hombre de paz; Monseñor Romero en los peores momentos de violencia del país, jamás aconsejó la violencia. Su lucha fue como la del maestro, desde la palabra, desde la entrega, desde defender con su propia vida a los pobres y desheredados de este mundo. Y cuando uno se arrodilla al pie del altar, uno solo puede descubrir y besar “Tierra Santa, Tierra Sagrada”, tierra de martirio, tierra de esperanza.
En el silencio de esa tierra se vislumbra la vida definitiva de alguien que ha creído en lo fundamental del evangelio: en el ser humano, alguien que ha creído que Dios no quiere la pobreza, sino que Dios quiere la justicia y la vida para todos, que la voluntad de Dios no es que existan los pobres, sino que todos seamos hermanos. Pero las mismas causas injusticia y de opresión que mataron al mártir Jesús de Nazaret, mataron también a Monseñor Romero.
Más que un rito
La Eucaristía para Monseñor Romero no era un rito vacío, como a veces algunos quieren hacer. La Eucaristía era para él celebración de la vida, y por eso en aquella última Eucaristía, celebró lo que había celebrado en toda su vida: la entrega de su vida a los pobres; fue el resumen de todo lo que había hecho. Jesús en la Ultima Cena no hace sino celebrar la vida que ha tenido siempre: comer con los pobres, compartir con los pecadores, sentarse a la mesa con los que nadie quería; en la Ultima Cena el mártir Jesús celebra la vida que ha vivido en todo momento; en la última Eucaristía, el mártir Romero celebra la vida que también él ha llevado siempre. Y en esa celebración de la vida, que es la Eucaristía, Monseñor Romero cae a los pies del altar. Una de las hermanas, de la comunidad del hospitalito, presentes ese día dice que “cuando el proyectil destrozó la vida de nuestro querido Pastor, él por instinto de conservación se cogió del altar, haló el mantel y en ese momento se volcó el copón y las hostias sin consagrar se esparcieron sobre el altar. Las hermanas de la comunidad interpretaron este signo como que Dios le dijera: hoy no quiero que me ofrezcas el pan y el vino como en todas las eucaristías, hoy la victima eres tu OSCAR y en ese mismo instante, Monseñor cayó a los pies de la imagen de Cristo, a quien tuvo como modelo toda su vida” (Palabras de Madre Lucía). De este modo, Eucaristía y vida fueron para Monseñor Romero una misma cosa, como para Jesús y por eso no puede entenderse la celebración como algo vacío.
Sus últimas palabras en aquella celebración fueron: “Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sin para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues, íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros”, y en ese mismo momento sonó el disparo asesino. Monseñor Romero pudo evitar su muerte, como la pudo evitar Jesús; primero porque podía haber traicionado al evangelio y podría haberse “vendido” al poder del ejército, y de la injusticia; y segundo, porque ese mismo día le habían aconsejado que no celebrara él la Eucaristía, porque se veía que eso podía pasar. Las palabras de Romero fueron sin embargo muy claras, y convincentes: “ya me comprometí con Jorge y no puedo fallar, si no ha llegado el momento, no pasará nada y si es llegada mi hora, estoy en las manos de Dios, que El disponga de mi vida”. Parece que había llegado su momento, y en las manos de Dios hizo suyas las palabras de Jesús en la cruz “Padre, a tus manos encomiendo mi vida” (Lc 23, 46)
Sigue vivo
Por eso, treinta y nueve años después Monseñor Romero sigue vivo, y así lo demuestra también su fotografía con la bala en el corazón, que se encuentra en el Centro Monseñor Romero, dentro de la UCA; fotografía que los mismos asesinos de Romero acribillaron, cuando también asesinaron a los mártires jesuitas en la universidad. Nueve años después del martirio de San Oscar, los asesinos entraron en la UCA, la noche del 16 de noviembre de 1989, y mataron a los jesuitas; y tras ver la fotografía en la pared de Romero no pudieron menos que acribillarla: habían querido matarlo pero seguía vivo, y de rabia quisieron “matar también la fotografía”, pero el mártir seguía vivo y seguirá por siempre.
“Si me matan morirá un obispo, pero la Iglesia que es el pueblo, vivirá para siempre”, había dicho Monseñor Romero, porque él estaba convencido de que era parte de esa Iglesia, pero de que era un eslabón más, que la Iglesia de Jesús es el pueblo es algo de lo que estaba plenamente convencido el Santo, especialmente el pueblo pobre, el “pobrerío”, como cariñosamente acostumbraba llamarlo.
Hoy además coincidía que la primera lectura de la Eucaristía era la del libro del Éxodo, (Ex 3), donde se nos relata que Moisés ante la zarza ardiendo que no se consume, va a ver qué sucede. Y allí escucha las palabras del Dios liberador: “No te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado”. Y ese lugar era sagrado no porque estaba alejado, como a veces pensamos, sino porque era presencia especial de Dios; era lugar sagrado porque en él estaba la presencia de un Dios escucha los quejidos del pueblo y acude en su ayuda: “he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios”. Un lugar sagrado, santo porque en él está presente el Dios de la vida, el Dios liberador. Y por eso los lugares santos y sagrados solo pueden ser tales cuando en ellos está presente ese Dios que está de parte del pueblo machacado y humillado. Este texto se convirtió en baluarte de la teología de la liberación y sin duda es lo que también constituyo la fe de Romero: un Dios que se hace presente en el dolor del pueblo, entre los crucificados, un Dios que Romero había descubierto sobre todo a partir de Medellín y de Puebla, y que había sentido en cada uno de las injusticias y los asesinatos de hombres y mujeres en El Salvador de los años setenta. Ese Dios era el Sagrado para Monseñor Romero. Y por eso también El Salvador es “Tierra Santa” por ser tierra de mártires, es tierra de vida porque ha sido tierra de muerte, de mucha muerte; en el fondo es tierra pascual, como lo fue y lo es la cruz de Jesús de Nazaret.
Celebrando la Eucaristia
En la primera Eucaristía que celebramos en Arcatao, cuando estuvimos en El Salvador (porque tuve la suerte de no ir solo, sino de compartir con Carmen aquel viaje tan especial; un viaje que a los dos nos hizo vibrar y descubrir lo valioso de la vida a la vez que lo auténtico de ser cristiano entre la gente), celebrando mis bodas de plata como cura, fue lo primero que dije a la gente: “He venido a El Salvador siguiendo las huellas de Monseñor Romero y porque quería pisar la Tierra Santa de El Salvador, porque es tierra especialmente de presencia de Dios”. Y cuando lo dije fue Carlos, uno de los presidentes de la comunidad, que leía cada semana la Palabra con su comunidad, el que dijo, con un rostro de alegría: “¿entonces yo vivo en la Tierra Santa? Nunca lo había pensado así, pero estoy contento y orgulloso de vivir aquí, y doy gracias a Dios por permitirme vivir en Tierra Santa”. Tierra de mártires, tierra de presencia especial de Dios…
Pero confieso que cuando voy a la cárcel de Navalcarnero cada día es lo que también experimento, cada vez que piso aquel lugar de dolor y de martirio, que se llama cárcel, tengo también la misma sensación de estar pisando “Tierra Santa”. Cada vez que alguno de los chavales comparte conmigo su vida, y juntos lloramos y nos abrazamos se me hacen palpables las mismas palabras del libro del Éxodo, e incluso me siento que no soy digno de pisar esa “Tierra Santa”. En la cárcel hay mucho dolor, pero también hay mucha vida, hay mucha cruz pero también hay mucha resurrección; en el fondo, en la cárcel se hace presente la Pascua de Jesús de Nazaret y la Pascua de Romero, porque desde el dolor se puede vislumbrar un rayo de esperanza.
Por eso, cuando hace unos días proclamábamos en la Eucaristía de la cárcel el texto del Éxodo, sentí algo muy especial. Por un lado indignidad de estar allí y por otro lado un envío especial una vez más de parte de Dios, “Ve, pues; yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas (Ex 3, 10). Ese envío que una vez más a mí también Dios me daba, un envío de liberar en su nombre, un envío de llevar esperanza en aquella fábrica de dolor que se llama “cárcel de Navalcarnero”, un envío a hacerle presente en la “Tierra Santa de la cárcel”. Y de nuevo también la indignidad que aparece en Moisés: “ ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: Yo estaré contigo…”; no es un reconocimiento, es un envío, es un contar con Moisés a pesar de su indignidad, a pesar de su pobreza y debilidad; y por eso, tampoco es un reconocimiento hacía mí, sin un descubrir que soy instrumento suyo de liberación en la cárcel; descubrir que el que libera es solo Dios pero a través de ese envió de Dios. Ayer de nuevo en la cárcel volví a experimentarlo y volví a dar gracias a Dios por ello. Cuando miraba a los chavales y veía sus caras, conocía sus historias, a menudo turbulentas, veía la tierra Santa porque veía la presencia de Dios en todos ellos; pero en sus rostros a veces de dolor también había mucha esperanza y sobre todo mucha vida.
24 de marzo
El 24 de marzo, al mirar el calendario no solo hemos visto que era el treinta y nueve aniversario del asesinato de Monseñor Romero, sino que además era la fiesta de San Oscar Romero. Y era así porque el papa Francisco, el 14 de octubre de 2018, así lo proclamó. Y como ya hemos dicho, es verdad que no hacía falta que lo hiciera, porque Monseñor Romero fue canonizado por el pueblo desde el mismo momento en que cayó asesinado. Pero también es verdad que fue un reconocimiento especial de la Iglesia oficial. Porque como también dijo el papa Francisco, Romero no solo fue martirizado aquel día, sino que ha sido martirizado por la propia iglesia los años posteriores a su asesinato.
El martirio de Monseñor Romero fue muy especial, primero porque le mataron los cristianos, le mató gente de Iglesia frente a otros mártires, que son asesinados por gente no creyente; pero además a Romero lo siguió martirizando su propia iglesia, después de caer asesinado; por eso su canonización tiene un significado muy especial. San Romero de América, como lo llamó al día siguiente de su asesinato el otro gran santo, que aún vive, Pedro Casaldáliga, ahora ya es santo oficial. El pueblo lo hizo santo, y ahora por fin se lo ha reconocido su Iglesia. Han hecho falta pasar treinta y ocho años y un papa especial, un papa que se cree el Evangelio, un papa que ha venido de entre los pobres y por eso entiende a Romero, en definitiva un papa que cree en el Evangelio de Jesús. Gracias, Francisco, gracias por decirnos que efectivamente Monseñor Romero es un hombre de Dios y del pueblo; ya lo sabíamos pero al escuchártelo a ti, nos llena de emoción y de alegría.
Monseñor Romero, Tierra Santa, cárcel de Navalcarnero… todo aparece unido en este día. Y por eso al finalizarlo quiero dar gracias a Dios profundamente por ello. Gracias por haber conocido a Monseñor Romero desde el Seminario, en San Blas, el barrio de Madrid donde estuve; gracias por haber pisado la Tierra Santa de El Salvador, donde pude convivir con los mártires salvadoreños; y gracias por pisar cada día la cárcel de Navalcarnero, y poder compartir mi vida con los presos de allí. Y todo eso, desde la garantía de la presencia del Dios del Evangelio: “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20).