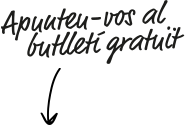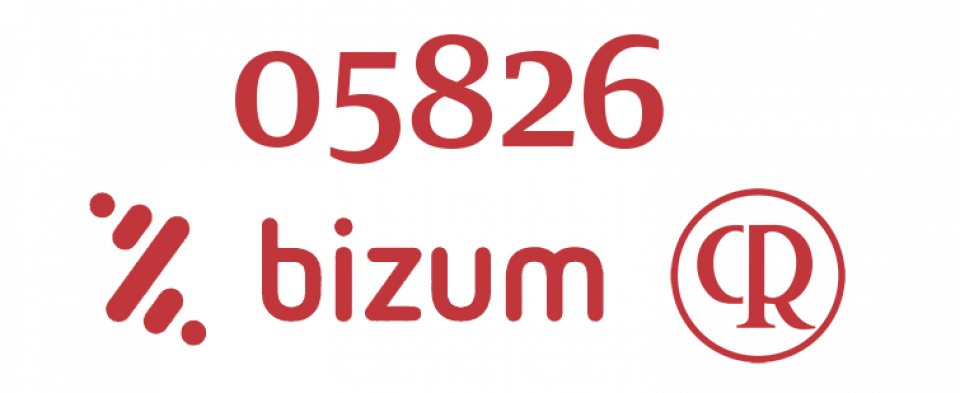No hay resurrección si antes no ha habido muerte. Sin Viernes Santo no hay Pascua. Jesús anticipa este principio con claridad: «Si el grano de trigo, cuando cae a tierra, no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto» (Jn.12,24). La fecundidad espiritual implica muerte, desasimiento, dolor, duelo… No se puede llegar a la meta sin recorrer el camino. Se quiere alcanzar la Tierra Prometida sin atravesar el desierto durante cuarenta años. El itinerario de la espiritualidad cristiana no prescinde de las etapas fundamentales. Todos queremos gozar de la alegría de la resurrección y deleitarnos con los dones del Espíritu, pero hay tres requisitos que suelen ser imprescindibles: la muerte, la bajada a los infiernos y el vacío.
Primero, la muerte. Como afirma Dag Hammarskjöld: «No busques la muerte. Ya te encontrará ella a ti. Busca más bien el camino que haga de tu muerte una culminación». La muerte definitiva es el punto de llegada de un camino jalonado de pequeñas muertes: desprenderse del propio ego, mantenerse fieles ante los reclamos de las pasiones dominantes, rechazar el atractivo del pecado que invita a la corrupción del dinero, al engaño, al abuso del poder, al tráfico de influencias, a la infidelidad a los compromisos… Al final, la muerte como culminación: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Sin miedo, sin apego… con confianza.
Segundo, el descenso a los infiernos. El Credo recoge esta expresión para indicar que Jesús asumió la muerte con todas las consecuencias. Bajó a la morada de los muertos, donde los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Esta imagen nos trae experiencias personales muy dolorosas. ¡Quien, en un momento u otro de la vida, no ha vivido la angustia de los infiernos interiores, el sufrimiento ante el abismo, una depresión…! Cuando más te hundes en el trampolín, más alto te catapulta.
Tercero, el vacío. Antes de ver al Resucitado se pasa por la experiencia de la tumba vacía. Hay que perderlo todo para ganarlo todo. La tentación es huir y distraernos. El vacío engulle, pero hay que sumergirse en él para alcanzar la plenitud.