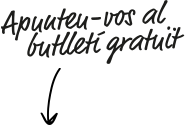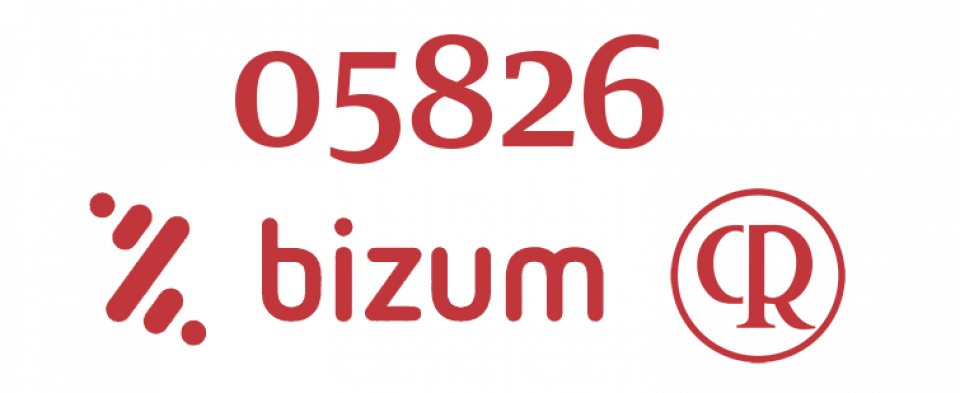Cuando en las elecciones del domingo introduzco por la ranura de la urna la papeleta que he elegido, se cuelan con ella pensamientos complejos, sentimientos contrapuestos, pequeñas dosis de esperanza junto a mayores dosis de escepticismo. Las palabras de Rousseau en el Contrato Social, escrito en 1762, me impulsan a votar: «Por poca influencia que mi voz pueda tener en los negocios públicos me basta el derecho que tengo de votar para imponerme el deber de enterarme de ellos». En resumen, el derecho que tengo a votar me impone el deber de instruirme.
El mundo ha cambiado tanto… y a la vez tan poco. Tenemos la ilusión de vivir un progreso sin límites, estimulados especialmente por el poder de la tecnología. Hay cambios sustanciales, pero no estamos superando defectos crónicos. Cuando escribí un pequeño libro de historia, referente a los tiempos convulsos de 1936-1939, titulado El coraje de la fe, y publicado en 2013, llegaba a una triste conclusión: «Además de la fragmentación social entre ricos y pobres, tres problemas se viven con intensidad en los años 30: la polarización ideológica izquierda-derecha, el conflicto territorial y la tensión clericalismo-anticlericalismo. Una observación sobre la realidad actual nos permite concluir, con otros matices, que los problemas no se han superado, se han cronificado y, de algún modo, siguen vigentes».
El resultado de las votaciones del domingo son el reflejo de esta situación, bajo la cual late una furibunda lucha por el poder haciendo añicos los valores éticos. El bien común, el servicio público, la reconciliación, el respeto, la capacidad de diálogo no consiguen penetrar en las urnas junto a las papeletas. Las negociones posteriores se tornan imposibles y, si se realizan, no se teme vender el alma al diablo con tal de gobernar, de entrar en nómina o de sentarse en una poltrona. No es justo generalizar, pero el ambiente se vuelve irrespirable. Como dice el Bordegàs, protagonista de la novela de Alfred Bosch El templo de los pobres, cuando narra la dramática jornada dominical del 19 de julio de 1936, engañado por una falsa sensación de creer que era el conflicto sangriento de un día sin más en vez de ser inicio de una guerra fratricida que duraría años: «Después de la lucha, del furor y la rabia, volvía la paz. Nada hacía pensar que dormíamos encima de un barril de pólvora». Me pregunto encima de qué nos estamos durmiendo la generación actual. El tiempo nos dará la respuesta.