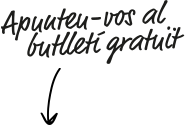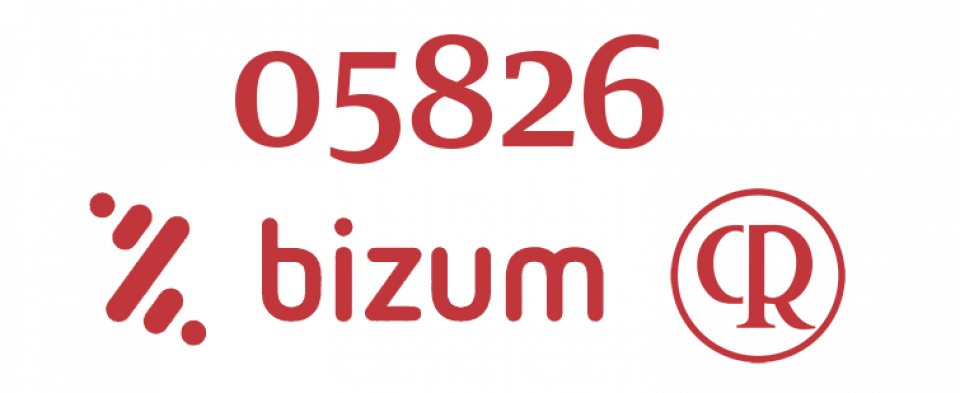¿Qué es una «metrópolis»? ¿Simplemente una ciudad con unas determinadas magnitudes de población y extensión? Todos aceptaremos que bajo esta expresión hay algo que nos habla de un referente y, por lo tanto, es evidente que el vocablo contiene una cierta dimensión icónica.
En efecto, una metrópolis es un símbolo de la conquista del hombre sobre la organización del espacio que se manifiesta a través de la verticalidad, la horizontalidad y la profundidad (subsuelo).También es expresión calidoscópica del género humano en cuanto a su diversidad cultural y de situaciones. Una misma metrópolis permite diferentes lecturas o relatos con claves que le son propias y complementarias, por ejemplo, la artística, la histórica, la urbanística, la industrial... A su vez, una metrópolis es un enorme sistema integrado por un subconjunto de sistemas: hospitalario, escolar, universitario, de comunicaciones, empresarial, de ocio, etc. No es por azar que los propios «antisistema» actúen preferentemente en estos territorios. La metrópolis «atrapa» y, aun residiendo a bastantes kilómetros, la vida queda cada vez más supeditada a ella. Se ha convertido en el nuevo ágora de los grandes acontecimientos deportivos, artísticos, tecnológicos, políticos, etc. Metrópolis equivale a anonimato pero a menudo da protagonismo y permisividad a determinados colectivos. Y ciertamente, todas las metrópolis tienen «lados oscuros» —sea la contaminación, las bolsas de marginación, las nuevas formas de esclavitud, etc. En definitiva, la metrópolis es un símbolo inequívoco de la complejidad de nuestro mundo con luces y sombras.
En su momento, la aparición y consolidación de las ciudades provocó un cambio significativo en el modus vivendi colectivo y también comportó algunas novedades para la Iglesia. Por ejemplo, en la teología, ya que desde el siglo XI este saber dejó de ser monopolio de los monasterios y dio paso a un nuevo tipo de magister, el teólogo de la civitas. La producción teológica ya no se hacía principalmente ad intra sino para una ciudad plural no era tanto por la predicación de los monjes sino por la enseñanza, por lo cual se convirtió en más dialéctica —en forma de retórica y lógica— y tomó impulso como metodología derivada de las exigencias de los nuevos tiempos. Pero no todo fue un cambio teológico. La ciudad también comportó nuevos perfiles de órdenes religiosas como, por ejemplo, los mendicantes y los predicadores. Y la atención religiosa y educativa a las multitudes provocó la construcción de las grandes catedrales y de las escuelas catedralicias. Y también los establecimientos para los pobres, los marginados y los enfermos. Progresivamente, numerosas congregaciones y una gran cantidad de institutos religiosos percibieron que las ciudades requerían una atención especial y así desplegaron una labor evangelizadora a través de una importante obra social y cultural.
Ante una acertada y necesaria Misión Metrópolis como experiencia de evangelización también deberíamos preguntarnos si ésta no debe conllevar también una «Visión Metrópolis». En concreto, preguntarnos como creyentes: ¿cómo quisiéramos que fueran «nuestras» metrópolis? ¿Cómo deberíamos integrar nuestros recursos y cómo organizarnos con tal de que sea posible vivir, anunciar y celebrar la fe en una metrópolis?
Publicado en Catalunya Cristiana, edición 1695, 18 de marzo de 2012, p. 12