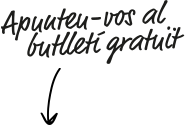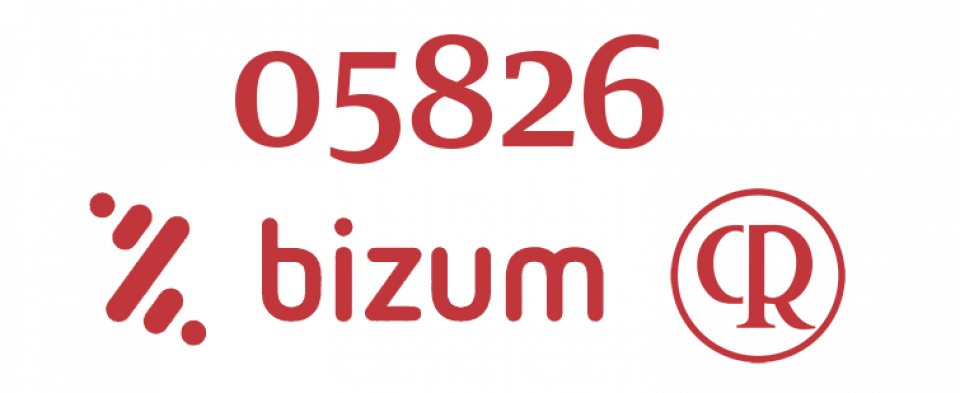El inicio de los estudios universitarios junto con la coincidencia de la mayoría de edad ha supuesto tradicionalmente un argumento a favor de la autonomía personal. O al menos, para una determinada concepción. En una sociedad cada vez más compleja, de tendencias homogeneizantes, que al mismo tiempo provoca desconfianza generalizada por el alto nivel de fraude o de engaño y en un escenario cultural que genera nuevas dependencias, la cuestión de la formación y el crecimiento en la autonomía no es menor. Y de rebote, la pregunta sobre la implicación de la universidad en esta formación tampoco. ¿Qué puede aportar la universidad en este nuevo contexto? Mucho si existe el propósito y nada si no existe una voluntad o un proyecto explícito. En efecto, el simple compartir un espacio de adultos en un marco de libertad genérica no garantiza el cultivo de la autonomía personal.
La formación de la autonomía pasa por el cultivo necesario de competencias generales y específicas. El ser humano no llega a ser autónomo si «no sabe» o «no puede» porque tiene carencias de conocimientos o de capacidades. Pero la autonomía también requiere un «yo quiero» y esto significa ejercer la voluntad y ser capaz de regular el esfuerzo personal. Crecer en autonomía comporta asumir y pedir responsabilidades, y por tanto, tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos y actitudes. Implica, pues, garantizar espacios de revisión y reflexión, y también, de valoración ética. Madurar la autonomía personal implica realizar discernimientos y crear los entornos correspondientes para posibilitarlos. La autonomía pasa por disponer y practicar un elenco claro de valores, y por tanto, distanciarse de unos contravalores. Y esto quiere decir educar en valores. Autonomía no es vivir al margen de los demás sino que exige el arte de saber escoger buenos referentes y testimonios que puedan iluminar, orientar y acompañar en los momentos difíciles. En definitiva, escoger los mejores compañeros de ruta. No hay verdadera autonomía sin identidad personal y ésta supone un desarrollo progresivo del «yo» desde un mundo interior, la acogida y pertenencia a una tradición y cultura, la apertura a la diversidad, etc.
Las múltiples situaciones derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, las prácticas en empresas, las relaciones con las personas —compañeros de clase, profesorado, personal de administración—, las reacciones ante los hechos internos de la vida universitaria o los procesos de evaluación y de calidad, las actitudes ante las diferentes ofertas académicas, el posicionamiento ante las posibilidades de representación o del voluntariado, la progresiva configuración del perfil profesional, etc., hacen evidente que la universidad tiene un gran potencial educativo sobre la autonomía personal.
Publicado en Catalunya Cristiana, edición 1720, de 9 de septiembre de 2012, p. 12