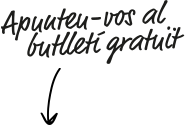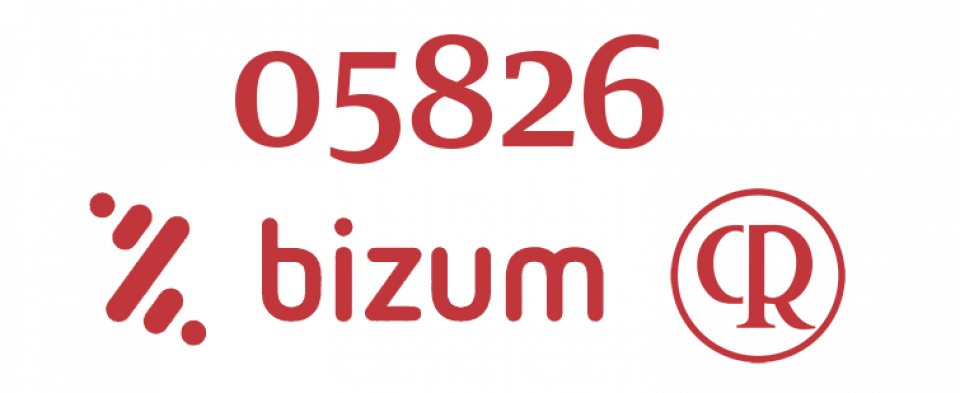Domingo XIX del tiempo ordinario. Ciclo B.
Barcelona, 9 de agosto de 2015.
A muchos hombres y mujeres de mi generación, nacidos en familias creyentes, bautizados a poco días de vida y educados en un ambiente cristiano, les ha podido suceder lo mismo que a mí.
Hemos respirado la fe de forma tan natural, que podemos llegar a pensar que lo normal es ser creyente.
No nos damos cuenta de que la fe no es algo natural sino un don inmerecido.
Los incrédulos no son gente tan extraña como a nosotros nos pueda parecer. Al contrario: Somos los cristianos los que tenemos que reconocer que resultamos bastante raros.
¿Es normal, hoy, ser discípulos de un hombre ajusticiado por los romanos hace 20 siglos, del que proclamamos que resucitó a la vida porque era el hijo de Dios hecho hombre?
¿Es razonable esperar un más allá que bien podría ser sólo la proyección de nuestros deseos y el engaño más colosal de la humanidad?
¿No es sorprendente pretender acoger al mismo Cristo en nuestra vida compartiendo juntos su cuerpo y su sangre en ritos y celebraciones de carácter tan arcaico?
¿No es un presunción orar creyendo que Dios nos escucha o bien leer los libros sagrados pensando que Dios nos está hablando?
El encuentro con no creyentes que nos manifiestan, honradamente, sus dudas y sus incertidumbres, nos puede ayudar, hoy, a los cristianos a vivir la fe de manera más realista y humilde, pero también con más alegría y más gratitud.
Aunque los cristianos tengamos razones pálidas para creer, la fe –como dice San Pablo– no se fundamenta en la sabiduría humana.
La fe no es algo natural, espontáneo
–es un don inmerecido
–una aventura extraordinaria
–un estilo de estar en la vida que nace y se nutre de la gracia de Dios.
Los creyentes deberíamos escuchar, hoy, de manera muy particular las palabras de Jesús cuando nos dice: "No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió."
Más que llenar nuestro corazón de críticas amargas, debemos abrirnos a la acción del Padre.
Para poder creer
–es importante enfrentarse a la vida con sinceridad total.
Pero es decisivo dejarse guiar por la mano amorosa de este Dios que conduce, misteriosamente, nuestra vida.
¿Realmente, nos dejamos conducir por Dios?
Seré más concreto.
Todo aquel –o aquella– que piensa que para acercarse a Dios debe alejarse de las realidades humanas y de todo lo humano, ha deformado Dios y Jesús, hasta tal extremo que ya les es del todo imposible
–creer
–y relacionarse con el Padre del que nos habla Jesús.
¿Cuál es el camino para acercarse a Dios?
Es el mismo camino que Dios usó para acercarse al hombre: humanizarse.
No hay otro camino válido.
Sin embargo, este camino nos da miedo, porque nuestros instintos de gente pretendidamente importante son más fuertes que la sencillez propia de lo que es simplemente humano.
Dios nos ha demostrado que de persona a persona cero.
Pero nosotros, estúpidos, no nos lo creemos y vamos por la vida con orgullo y pretensiones, creyéndonos mejores que los demás y, incluso, despreciando los mismos y criticando los mismos.