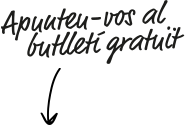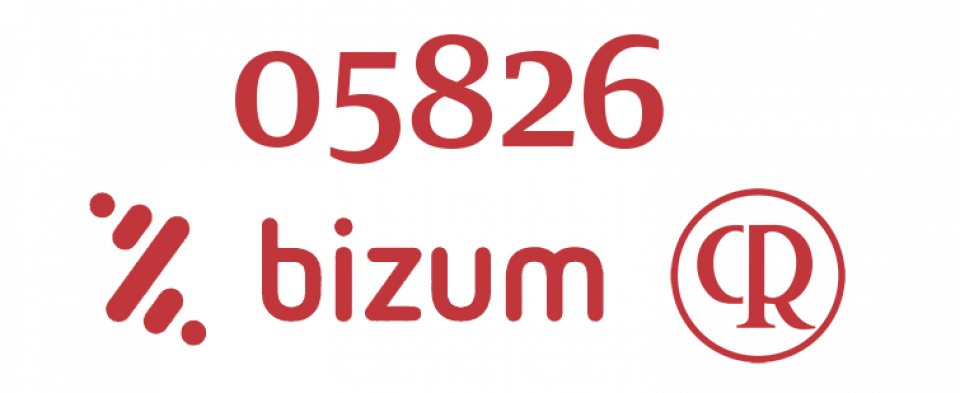4º Domingo de Pascua. Ciclo B
Barcelona, 26 de abril de 2015
En un pueblo de cultura agraria, como lo fue el de Israel, los rebaños y sus pastores tuvieron siempre
–una notable importancia práctica y económica
–y una significación simbólica.
El título de Pastor se aplica con frecuencia a Dios como el pastor fiel que vela por su pueblo.
Contrariamente, los reyes y los gobernantes son denunciados por los profetas como pastores
–infieles
–egoístas
–y perversos.
¿Por qué?
Porque eran y son unos sinvergüenzas aprovechados.
Impresiona releer el capítulo 34 de Ezequiel o las diatribas de Jeremías 2, 8; 3, 15; 10,21 etc., contra estas malas personas.
Jesús se define a sí mismo como el Pastor bueno. El contraste no es el pastor malo sino el mercenario.
¿Dónde está la diferencia?
La diferencia está en que el bueno se desvive por las ovejas, incluso arriesgando la vida.
Lo más opuesto a Jesús es un mercenario al que Jesús califica de asalariado, hombre que busca su bien egoísta por encima del bien del rebaño.
Cuando en el pastoreo entran los intereses
–del dinero fácil
–del sueldo crecido
–del cargo honorífico
–del ascenso deseado
–del buen nombre proclamado por todas partes
–de la buena imagen alabada por casi todo el mundo
–del prestigio, etcétera, la función se corrompe y se mira más por uno mismo que por el bien real del rebaño.
En tiempos de Jesús, los pastores tenían mala fama.
El oficio de pastor figuraba en las listas "de oficios despreciados".
¿Por qué?
Porque tenían fama de ser tramposos, ladrones y mentirosos.
Jesús, en cambio, es siempre claro, siempre generoso y siempre entregado.
Justamente lo que deberíamos ser nosotros.
¿Lo somos, de verdad?
¿Somos personas claras?
¿Personas generosas?
¿Personas entregadas?
La única y verdadera prueba –prueba convincente– de que amamos a Dios de verdad, ¿quién o qué nos la da?
Nos la da el amor real y comprometido con el prójimo, empezando por los más desvalidos y necesitados.
Sin embargo no podemos asegurar nada sobre el verdadero amor cristiano. Porque no pasaríamos de mentirosos y comediantes.
San Juan, en su 1ª carta 4,21 no puede ser más claro ni más contundente: "El que dice: 'Yo amo a Dios', pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, al que ve, tampoco puede amar a Dios, al que no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: que el que ama a Dios ame también a su hermano."
¿Realmente lo queremos, nosotros, al hermano?
La Presencia de Dios entre nosotros sea en el Santísimo Sacramento, sea en la persona de cada prójimo abandonado y despreciado no es ni valorada ni querida por quien dicen y se tienen por creyentes.
¿Cuantos visitan Dios en el Sacramento?
¿Cuántos en las camas de los enfermos?
¿Cuántos las cárceles?
¿Cuántos y cuántas?
¿Cuántos reconocen Dios en la persona de los desengañados, de los desahuciados?
Son preguntas impertinentes que muy pocos y pocas pueden responder positivamente.
Si no buscamos a Dios allí y en aquellos en donde realmente es y está, no lo encontraremos nunca en ninguna parte ni en nadie.
¿Realmente lo queremos, nosotros, al hermano?