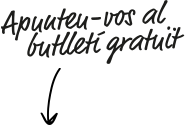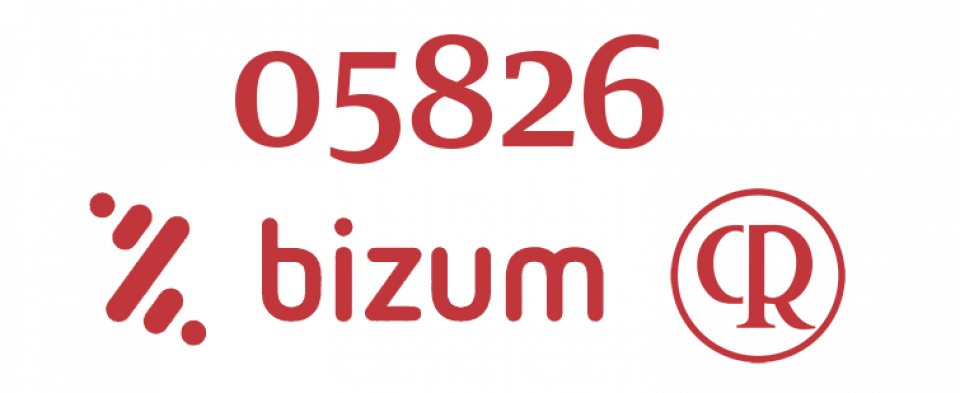Se me agolpan los interrogantes sobre esta cuestión. ¿Por qué la Iglesia no mola, no gusta, no resulta agradable? Al margen de la respuesta que se dé a esta pregunta, caben otras: ¿es una pretensión aceptable querer caer bien siempre a la gente? ¿Qué precio hay que pagar para conseguirlo? Si se cae mal, ¿sirve de consuelo y justificación refugiarse en el «ladran, luego cabalgamos»? ¿No tendríamos que volver a la Iglesia del primer siglo como una forma de recuperar la utopía? Pero, ¿no habremos idealizado la Iglesia primitiva cuando tampoco estaba exenta de lagunas, problemas, tensiones e infidelidades?
La Iglesia no mola, ni puede molar, especialmente por dos motivos, que a veces se entrecruzan. Primero, porque los miembros que la integramos no vivimos con entrega sucifiente la fidelidad a Jesús y a su Evangelio, un programa esencial seguido por personas imperfectas. Las realidades humanas están contaminadas. Los comportamientos de los cristianos, como los de cualquier religión, ateos incluidos, presentan incoherencias. En la vida del colectivo cristiano, con dolor y sufrimiento, se manifiesta todo el repertorio de errores y pecados. Cuando eso ocurre, la comunidad cristiana pierde credibilidad, pero se ignora de qué estamos hechos. No sirve de excusa, aunque ofrece motivos de comprensión. Si no se sigue con fidelidad a Jesús, cualquiera siente en sus carnes el zarpazo del amor al dinero, el afán de poder, la búsqueda de prestigio, la manipulación de la religión para fines propios, la corrupción, la pederastia… Si la Iglesia, o algunos de sus miembros, especialmente más destacados, se ven mezclados en estos asuntos, genera rechazo, al menos en las gentes sencillas, aunque los poderosos aplaudan porque nos asimilamos a ellos. La comunidad cristiana no gusta, no convence.
Segundo, porque el seguimiento sincero de Jesús conduce a la contradicción con las fuerzas de este mundo. Olvido grave de las palabras de Jesús: «Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros» (Jn 15,20), «el discípulo no es más que el maestro» (Lc 6,40), «felices vosotros cuando, por mi causa, os insultarán, os perseguirán y os calumniarán» (Mt 5,11). No hay otra salida. La coherencia con el evangelio conduce a la cruz y al martirio. No sólo en las arenas de Roma morían los cristianos como mártires. Hoy, que nos llenamos la boca con la palabra tolerancia, democracia, respeto, pluralismo, los cristianos siguen siendo perseguidos hasta la muerte. Noticias que, cuando se difunden, se leen a menudo con indiferencia. Los poderes de este mundo rechazan a Jesús y su mensaje. En el corazón de cada persona, existe una línea divisoria entre la aceptación y el rechazo: «Quien no está conmigo, está contra mí» (Mt 12,30). No hay medias tintas ni espacio para componendas. La Iglesia, cuando es fiel a Jesús, tampoco mola, especialmente para los poderosos y los corruptos. La gente sencilla, en este caso, sintoniza mejor.
Con este planteamiento no hay escapatoria posible. El mito de querer caer bien a la gente se hace añicos, pero nadie garantiza que, por el hecho de caer mal, uno es fiel al evangelio. Puede ser el resultado de su propia incoherencia y mal ejemplo. El problema reside en cómo discernir cuando el rechazo de los demás proviene de una vida mediocre o del seguimiento generoso de Jesús. La Iglesia tiene mal resuelta su presencia en los medios de comunicación, que también están contaminados. Es importante la presencia, pero no es clave, que se encuentra en Jesús: «¡Coraje! Soy yo. No tengáis miedo!» (Mt 14,27).
Grupos