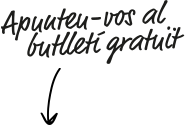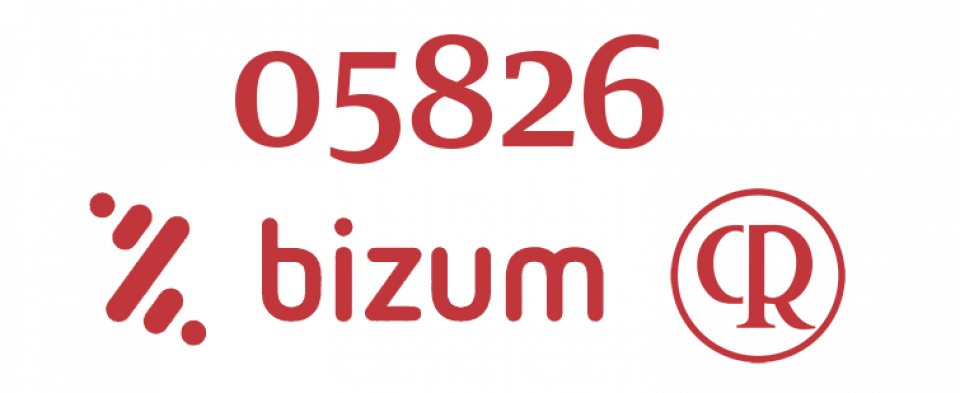(José Antonio Goñi) Cuando en nuestra sociedad actual reflexionamos sobre el frenético ritmo diario, cuando en nuestras grandes ciudades nos introducimos en las calles abarrotadas de gente, cuando cientos de personas llenan los transportes públicos y la gente camina deprisa a coger el metro o el autobús, cuando el tráfico caótico nos lleva a movernos con todos los sentidos para no perder el ritmo estresante que está marcando, cuando tantas y tantas situaciones semejantes ahogan cualquier posibilidad de adentrarnos en nuestro interior, nos damos cuenta de que hemos arrinconado o perdido la dimensión espiritual del ser humano. Y muchos, lejos de ver esto como algo negativo, piensan todo lo contrario, ya que consideran la ausencia de trascendencia debe caracterizar a las sociedades civilizadas y modernas, típicas del siglo XXI en el que estamos inmersos, una época que está más centrada en la técnica y el saber científico que en las humanidades y todo aquello que aporta ese tipo de conocimientos más filosóficos, artísticos, literarios, espirituales, etc.
Sin embargo, cuando uno viaja y abandona las fronteras de la vieja Europa y no tiene en el horizonte la vida norteamericana, tan presente en nuestras pantallas de cine o televisión, y se adentra en culturas de otras latitudes de Asia, África o Latinoamérica, descubre una realidad bastante diferente. En todas estas sociedades sigue estando muy presente la dimensión espiritual de la persona como un rasgo esencial, dimensión que además consideran que es necesario mantener y cultivar. En cualquier país oriental siguen estando muy presentes los postulados espirituales, sean del budismo, sean del hinduismo, sean del confucionismo o de otras religiones. Recordemos, por otra parte, que de allí llegó hace años a Europa la new age que abría a la persona a la interioridad, y que también de ellos importamos el yoga, que intenta conseguir un equilibrio cuerpo-mente. Y las culturas africanas dan una gran importancia a los espíritus de los muertos y son plenamente conscientes de que el ser humano va más allá de lo físico, del poseer, de vivir como máquinas que pasan por la vida sin que la vida pase por ellos. Y los latinoamericanos tienen la vivencia espiritual a flor de piel; el cristianismo ocupa un lugar central en sus vidas, en una pluralidad de confesiones: católica, evangelista, adventista y otras muchas. Su deseo de vivir bajo la protección divina, su amor a la Virgen María, su respeto a lo sagrado son una expresión de su espiritualidad.
Por tanto, no podemos seguir diciendo que el ser humano actual ha evolucionado al expulsar a Dios de su vida, iniciando un período de autonomía, de madurez humana al abandonar la religión, calificada por algunos pensadores como «opio del pueblo». Todo lo contrario. El ser humano necesita la trascendencia en su vida. Y así lo descubre en situaciones esenciales de su existencia. Es en los momentos importantes de la vida, cuando descubrimos que la verdadera felicidad no se mueve por donde nos movemos habitualmente. Que es necesario llenar los años de vida y no la vida de años. Que hay que disfrutar del presente porque el futuro nadie lo ha visto y el pasado ya se fue. Que no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Que las cosas vitales de la vida el dinero no las puede comprar, como la salud, la amistad, el amor… Así que trabajemos por recuperar una correcta antropología del ser humano, bien la griega, bien la hebrea, ambas heredadas de nuestros antepasados, en las que había espacio para lo físico y para lo espiritual, para la inmanencia y para la trascendencia, donde la primera considera que la persona está compuesta de alma y cuerpo, y la segunda presenta al ser humano como un cuerpo espiritual y un espíritu corporal.