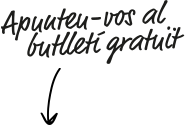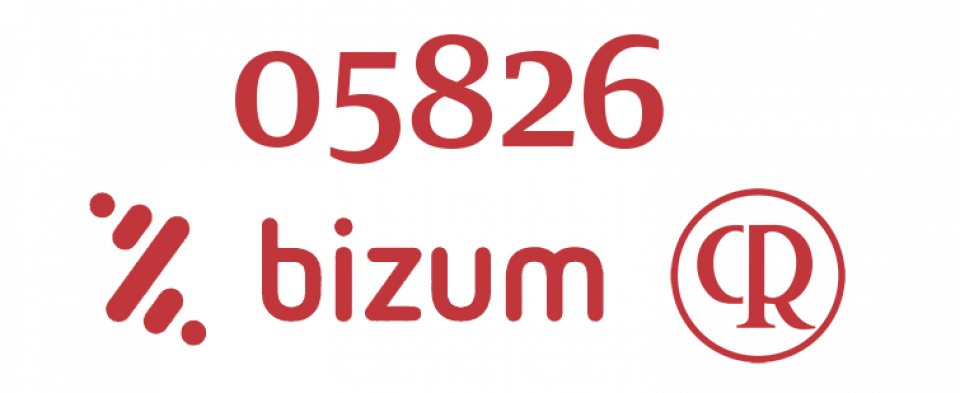Vivimos una época de desencanto. La crisis actual, a todos los niveles, lo acentúa. Las grandes esperanzas se han marchitado. Los grandes relatos han perdido consistencia y sólo queda espacio para la anécdota. Los monosteísmos se han cuarteado y se han roto en mil pedazos de idolatrías sin límite. Las luchas políticas y sociales se revelan inoperantes. Sus logros se desmoronan a la primera de cambio. La decepción y la desilusión surgen por doquier. La esperanza pierde sus argumentos. El estado del bienestar se hunde en las arenas movedizas. Los hombres y mujeres vagan en sus vidas sin el sentido que les proporciona trabajar por una causa justa. Mientras, muchas personas se distraen con los aparatos tecnológicos y transitan por las redes sociales en una búsqueda difusa sin saber bien qué.
En una entrevista radiofónica, el conductor del programa me preguntó qué se podía hacer para superar el desencanto. Le respondí: “Primero hay que saber por qué una persona se ha encantado por alguna cosa y qué ha pasado para que se haya producido el des-encanto”. Se llega a la decepción cuando alguien se encanta por lo secundario, lo superfluo, lo transitorio, lo banal. En este caso, tarde o temprano se cae en el desencanto porque nada intrascendente pueden ofrecer algo que llene de sentido la vida. Ocurre, a veces, que alguien se puede encantar por proyectos que valen la pena y pone en ellos muchas expectativas. Entonces, si éstas no se cumplen, llega la desilusión. El desencanto proviene, en esta ocasión, de la manera de afrontar las situaciones de la vida. Se paga un precio por la pérdida de realismo. Los demás no tienen la obligación de complacernos en la realización de nuestros sueños personales. Finalmente, si una persona se encanta por lo esencial y lo afronta con entrega sin buscarse a sí mismo nunca puede llegar el desencanto.
¿Qué realidades gozan de este marchamo esencial? Si alguien se encanta por la belleza física de una persona, acaso con el paso del tiempo caiga en el desencanto cuando los rasgos vayan perdiendo frescura o por cualquier otra razón. El protagonista de la película Damage [Herida] de Louis Malle (1992) destruye su familia y arruina su carrera al apasionarse por la novia de su hijo. Cuando todo está perdido, expresa su último recuerdo: «Sólo la vi una vez más. La vi por accidente en el aeropuerto, cambiando de avión. Ella no me vio. Estaba con Peter. Llevaba un niño. No era distinta de las demás». La última frase es demoledora. ¿Valía la pena haberse encantado de este modo para que lo echara todo a perder? En cambio, encantarse por la belleza, sabiendo rastrear sus huellas por doquier, nunca conduce a la decepción. Se trata de saber distinguir lo permanente de lo transitorio, la verdad del engaño, el amor del egoísmo, la libertad de la esclavitud, Dios de la idolatría. Lo primero cautiva cuando se llega al fondo. Lo segundo atrae mientras funciona, pero tarde o temprano se cae en el desencanto, que tiene todos los ingredientes de una pérdida. Hay que hacer un duelo. Como san Francisco de Borja que, al descubrir los efectos de la muerte en la emperatriz Isabel de Portugal, exclamó: «Nunca más servir a un señor que se pueda morir». Abrirse a las realidades que proporcionan sentido a la vida es un modo de vacunarse contra el desencanto. Las tentaciones de las promesas fáciles siempre acechan. La publicidad, como los encantadores de serpientes, sabe cómo seducirnos y apresarnos en sus redes. En cambio, lo esencial tiene el sello de la eternidad, frente a lo cual no hay desencanto posible.
Grupos