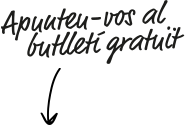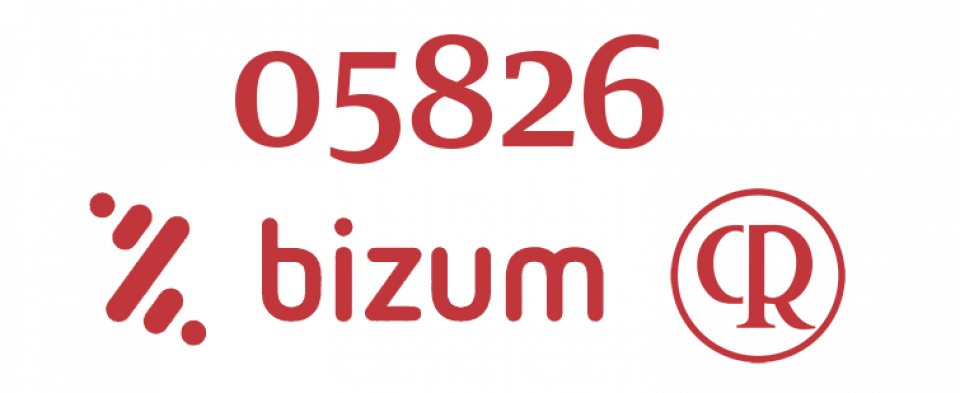Admiro en la renuncia de Benedicto XVI el coraje de romper un periodo de 598 años por sensibilidad evangélica y sentido profético. Decisión difícil, pero valiente, humana, humilde. Como María, ha planteado la obediencia a Dios desde el diálogo y el discernimiento. Una gran lección, la más impactante de su pontificado, porque otorga un sentido especial a todo lo que ha predicado y ha hecho. Como religiosos, no nos extraña, porque vivimos cercanos a esta manera temporal de entender el ejercicio de la autoridad y de saber volver con sencillez a la vida ordinaria. Jesucristo es el núcleo de nuestra fe y confiamos en el Espíritu con alegría y esperanza. La misión, a menudo, es una tarea de relevos. Creo que en su corazón resonará esta palabra de Jesús: "Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que Dios os ha mandado, decid: 'Somos unos siervos que no merecen recompensa: hemos hecho lo que teníamos que hacer." (Lc 17,10). Sé que a menudo le han colgado etiquetas inmerecidas, profundamente desconocedoras de su realidad humana y espiritual. La simplificación tiene buena audiencia. Al ser bávaro, ha desvelado en nosotros un plus de simpatía y complicidad por afinidades compartidas.
Su herencia no debe pasar inadvertida, así como tampoco su esfuerzo por purificar la Iglesia y abrir un diálogo con el mundo desde la inteligencia y la escucha. La vida religiosa le está muy agradecida por su confianza y su apoyo, no siempre suficientemente explícitos, incluso reticentes, en algunas instancias eclesiales intermedias.
La Iglesia no debe dejar pasar esta renuncia sin hacer una reflexión sobre los retos que contiene, tema que considero muy importante y que ahora no desarrollo. No se trata de un hecho anecdótico, sino de una categoría teológica.
¡Gracias, Benedicto XVI! Confiamos en su oración. Como Moisés, rogando en la cima de la montaña, puede impulsar más que nunca el avance de la Buena Noticia en nuestro mundo.