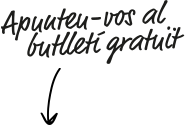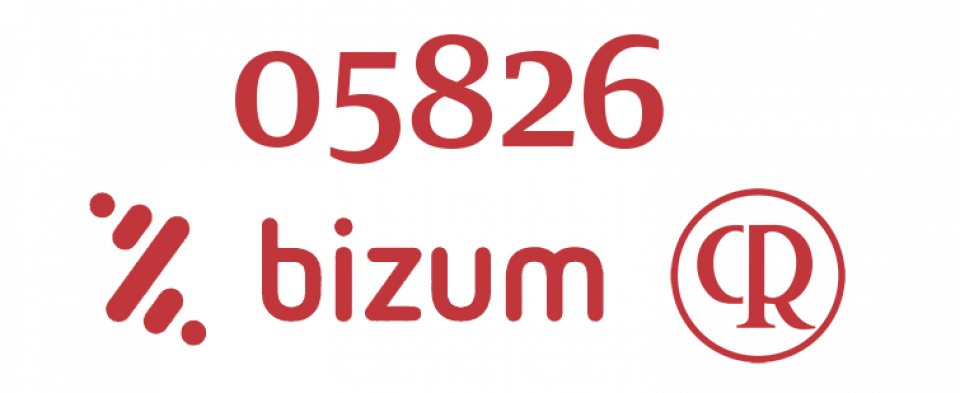(José Antonio Goñi) Hace casi quinientos años, hubo un hombre llamado Nicolás Copérnico que demostró que la tierra giraba alrededor del sol. Sin embargo, en pleno siglo XXI, mucha gente piensa que el mundo gira alrededor de ellos mismos. La verdad es que, de un modo u otro, todos alguna vez así lo creemos y nos situamos en el centro del universo como si fuéramos su ombligo. Debo reconocer que, si bien yo era consciente del giro copernicano, me percaté todavía más en el viaje a China que realicé a finales del pasado mes de abril.
Uno de mis sobrinos, Daniel, quería volver a la tierra que le vio nacer para reencontrarse con la gente y la ciudad que abandonó cuando fue adoptado por mi hermana hace tres años y medio. Quería, además, enseñarnos el orfanato donde había vivido y Wanzhou, la ciudad en la que había pasado sus primeros doce años de vida. Con ilusión y emoción preparamos el viaje familiar donde conoceríamos a lo largo de doce días una parte del extremo oriente. Pekín, Shangai, Xian, Wanzhou, Hangzhou, eran nuestros destinos.
La impresión general del viaje fue que entramos en otro mundo completamente diferente al nuestro: otra cultura, otra filosofía, otra manera de ver la realidad, otra organización de la vida, otro idioma, otra escritura, otro tipo de comidas, otra música, otra espiritualidad…
Y fue durante esos días en los que percibí que Europa no era el «corazón» del mundo, ni tampoco Estados Unidos; que allí no conocían dónde estaba España, ni otros tantos países; que el inglés no era un idioma considerado imprescindible y que, además, es el chino el idioma más hablado de la tierra; que gran parte de la población nunca había oído hablar de Cristo, ni de la Iglesia, ni de muchas otras religiones. Y que ignoraban tantas muchas otras cosas que para nosotros son substanciales y que las llevamos grabadas a fuego en el corazón. Así que, una vez más, me dije: el mundo gira alrededor del sol, no alrededor de ninguno de nosotros.
Sin embargo, hay una serie de valores que sobrepasan todos los límites, que están por encima de cualquier nación, raza, cultura, condición social, religión o sexo y que eran comunes entre ellos y nosotros: la emoción del reencuentro de una persona querida, la ilusión de verle crecer sano y feliz, la amistad compartida, el compañerismo y la solidaridad entre las personas, la acogida a desconocidos, la amabilidad en el trato, el amor por el ser humano… En definitiva, todo aquello que nos hace ser más humanos, personas de verdad. Por eso, me atrevo a decir que, aún sin haber conocido a Jesús, todo hombre o mujer que trabaja por hacer un mundo más humano y más justo, hace realidad inconscientemente el mensaje del evangelio, aportando su grano de arena a la construcción del reino de Dios.
Quiero terminar destacando algo que me llamó la atención en nuestro viaje. Visitamos varios templos budistas. El budismo es una de las religiones mayoritarias en China, por lo que en cada ciudad o pueblo había al menos un templo dedicado a Buda. La gente acudía a rezar y a ofrecer incienso o limosnas a alguna de las representaciones de Buda con el deseo de que sus peticiones fueran concedidas. La mayor parte de las veces, ésta era una figura de un señor regordete que estaba cómodamente sentado en una especie de sillón y que tenía una espléndida sonrisa dibujada en la cara, trasmitiendo felicidad y paz. Y pensé que, en cambio, muchas de nuestras iglesias, están presididas por la imagen de Cristo crucificado, sufriendo clavado en la cruz, con sus llagas de pies y manos sangrando y con una corona de espinas sobre su cabeza. Quienes conocemos el cristianismo y el iter de la historia de la salvación sabemos qué supone esa imagen y la teología que encierra. Pero quien entra en una iglesia y no sabe nada de la vida de Jesús y del cristianismo, ¿qué se imaginará? ¿qué idea se llevará a través de este lenguaje simbólico? Pues, aunque sabemos que todo triunfo requiere un esfuerzo y una «muerte», quizá, sin darnos cuenta, trasmitimos una religión donde impera el sacrificio y el sufrimiento más que la alegría de la resurrección y la felicidad de un Dios que nos ama con locura.
José Antonio Goñi és capellà de Navarra i liturgista