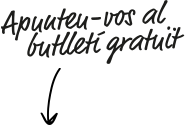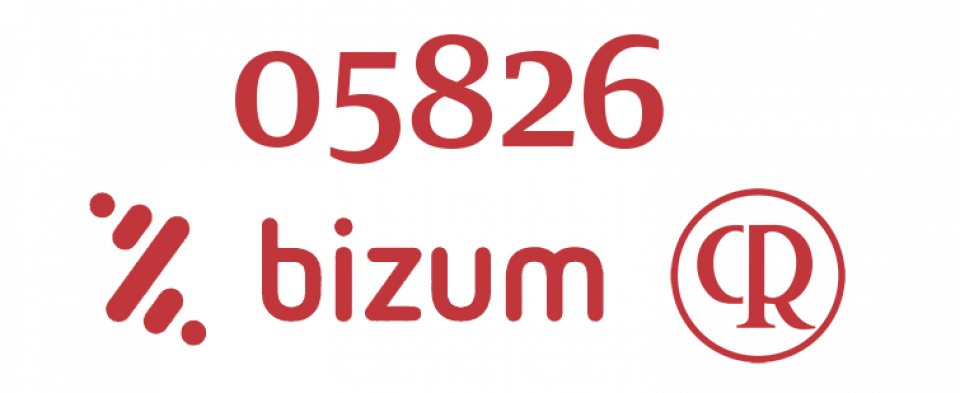Querido Papa Francisco:
Hace tres años el Espíritu sopló con fuerza, y como en aquel primer Pentecostés de la historia, como los discípulos, nos sentimos invadidos por la vida nueva del Resucitado y renovados interiormente, comenzamos a superar el miedo y a recuperar la fuerza, la esperanza y la confianza.
En aquel primer pentecostés de la Iglesia naciente, los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo a la hostilidad de los que se habían cargado a Jesús, porque incomodaba a un poder religioso y político que era autorreferencial, que ignoraba a los pobres y que estaba lleno de prebendas, privilegios, corrupción y mentira. Ellos se sentían amenazados y por eso estaban juntos en comunidad, orando.
Hace tres años, muchos, estando dentro de la comunidad cristiana, también nos sentíamos amenazados y con miedo, en una Iglesia que estaba encerrada y en la que también molestaba a muchos el Espíritu de Jesús. Teníamos miedo, pero no a los de fuera, sino a los de dentro, porque prefiriendo los honores, “sus verdades absolutas” y los privilegios, se dedicaban a anatematizar, a ejercer, -como tú dijiste-, de aduaneros de la fe, y a separar por su cuenta y riesgo el trigo de la cizaña, sin tener discernimiento sobre qué era una cosa y qué la otra, y lo que es peor, ejerciendo el poder, sin tener autoridad y atribuyéndose el derecho de juzgar, que sólo corresponde a Dios que ve la realidad y el corazón.
Llegaste en un tiempo difícil y sabías que no sería fácil. Al papa Benedicto XVI le engañaron, lo traicionaron y fiel a sí mismo, con libertad evangélica, cuando vio que no podía guiar a la barca de Pedro, con humildad, renunció. Seguramente él como nosotros tenía miedo, no en vano se habló de él como un “pastor en medio de lobos”, en el periódico oficial de la santa Sede L’Osservatore Romano, días antes de su renuncia.
Llegaste y tu mismo nombre fue un guiño y un programa de vida en el que sentimos que nos devolvían el Evangelio de los pobres, diciendo alto y claro que el Reino de Jesús pone en el centro a la persona humana, especialmente a los humillados, a aquellos que no cuentan y a los que se les arrebata su dignidad.
Fuiste un huracán de esperanza que encontró con el pie cambiado a muchos: unos corrieron a cambiarse el traje, otros manifestaron en círculos pequeños su desconcierto y contrariedad, y hubo no pocos que aun hoy se resisten a tu transparencia, a tu austeridad y a tu absoluta libertad para anunciar, convocar, denunciar y para no pactar con la mentira y la mediocridad. Hay todavía demasiados príncipes, excesivo control, manipulación y miedo a perder poder y privilegios.
Pero tu mensaje fue como el agua fresca en medio de un desierto que parecía infinito. Y muchos nos reencontramos y nos dimos cuenta, que en las catacumbas, al lado de los más pobres, trabajando por la liberación de la humanidad, junto a los que sufren, había una comunidad de Jesús grande, pujante y con ganas de vivir desde la comunión el mandato del amor fraterno. Hombres y mujeres, enamorados de la vida y de la humanidad, que viviendo con pasión la Buena Noticia de Jesús, éramos señalados como sospechosos/as, por la sola razón de escuchar, acoger y no poner límites a la misericordia y a la compasión. Tu palabra, tu ministerio y tu cercanía de pastor nos hizo sentir “dentro” viviendo en las márgenes, allá donde yacen los heridos de la humanidad. Y entendimos que la comunión es mucho más grande y más fuerte cuando nos liberamos de las ataduras que en nombre de Dios nos quieren imponer.
En tu primer jueves sacerdotal, como obispo de Romna, fuiste a una prisión para darnos ejemplo de que sólo se puede ser de la Iglesia de Jesús si nos hacemos servidores los unos de los otros. Y lavaste los pies a los presos, hombres y mujeres de diversas religiones. Y los liturgistas se indignaron, pero resonó tu sencillez como el reproche de Jesús a Pedro, si no te lavo los pies, “no tienes parte en el Reino” y eso debéis hacer vosotros. Palabras que se convirtieron en un imperativo para salir y para buscar nuestro sitio al lado de los últimos. Con tu gesto, como Jesús, proponías abajarse, a quienes estaban acostumbrados a bajar solo la mano para que el anillo de príncipe fuera besado por los súbditos o vasallos. Y nos dijiste que los pastores debían oler a oveja, y que Dios no soporta que ignoremos a los pequeños.
Y abajándote una vez más te reconociste pecador, y nos invitaste a aceptar nuestros errores. Tu sentencia de “pecadores sí, corruptos no”, fue una sacudida a muchas conciencias. Venías a recordarnos que Dios ama y perdona siempre. Misericordia sí y de forma inapelable; pero justicia también y sin rebajas. Quien ha defraudado, robado o estafado, debe devolver lo que no es suyo y cambiar de vida, porque el amor de Dios es incondicional y exigente a la vez.
Te fuiste a Lampedusa y lanzaste un grito indignado diciendo que eso era la vergüenza de la humanidad. Era la gran denuncia a una Europa que mira para otro lado y que ha convertido sus costas y sus fronteras en un gran cementerio, donde cada día miles de persona encuentran la muerte mientras huyen de la guerra buscando un futuro mejor para ellos y sus hijos. Allí dejaste en nuestras conciencias dos preguntas que ya resonaron en la génesis de nuestra historia: “Adán, ¿dónde estás? Caín ¿dónde está tu hermanos? Su sangre sube hasta mi”. Y desde entonces entendimos que no podemos desentendernos de la suerte y la desgracia de nuestros hermanos y nos invitaste a los cristianos y a cada parroquia a acoger al menos a una familia. Gestos concretos y basta de palabras.
Eres el Papa de la misericordia, el que nos recuerda que el corazón de Dios tiene unas dimensiones infinitas; cantaste el respeto a la creación; nos invitaste a vivir la alegría del Evangelio y nos exhortas a ser una Iglesia de salida, a ir a las periferias y “a hacer lío”; a hacer que el fuego que trajo Jesús arda, ilumine y queme todo aquello que nos es digno de la humanidad: el egoísmo, la explotación, la corrupción, la falsedad, etc.
Francisco, en nombre del Dios de la vida, de la comunidad de los amigos de Jesús, de los que creemos que el Reino es un don y una tarea: Gracias por confirmarnos en la fe que es servicio, en el amor que es entrega, en la esperanza que es una fuerza y en la justicia que es un desafío.
Gracias por tu sencillez, por ser tan humano y tan normal, por preocuparte de las pequeñas y grandes cosas, por hablar en un lenguaje que todos entendemos y por recordarnos que el poder es un servicio y que el cristiano que no sirve, no sirve para nada y que además, es un traidor.
Francisco del Evangelio, de los pobres y de los limpios de corazón: estamos a tu lado, queremos vivir y disfrutar contigo esta primavera eclesial después de un largo y riguroso invierno; queremos gozar de la anchura y la profundidad de la verdad que nos hace libres y nos comprometemos a trabajar para que nunca más se convierta la casa del Padre, que es la Iglesia y el mundo, en una cueva de bandidos, en la que en nombre del Evangelio haya usurpadores que pretendan limitar el número de los invitados al banquete de la vida.
Brindamos por tu fidelidad, te aseguramos nuestra oración y te pedimos que sigas como peregrino de la fe, cantor de la misericordia y profeta del amor.
Ruega por nosotros, y ayúdanos a no cerrarnos nunca a la loca libertad del Espíritu que todo lo hace nuevo y que cada día nos invita a crear y a inventar nuevas forma de amar y de servir.
San Francisco comenzó su conversión al oír al Cristo de la capilla de San Damián decirle: "Francisco, ve y restaura mi casa, mira que está en ruinas" (San Buenaventura, Leyenda Mayor II, 1).
Hoy te decimos desde la comunión con Cristo y su Iglesia: Francisco, sigue adelante, restaura, renueva, remueve, transforma. Tu llamada significó una llamada a la conversión de la Iglesia. Sigue adelante, no te detengas.