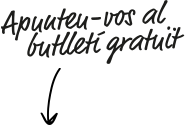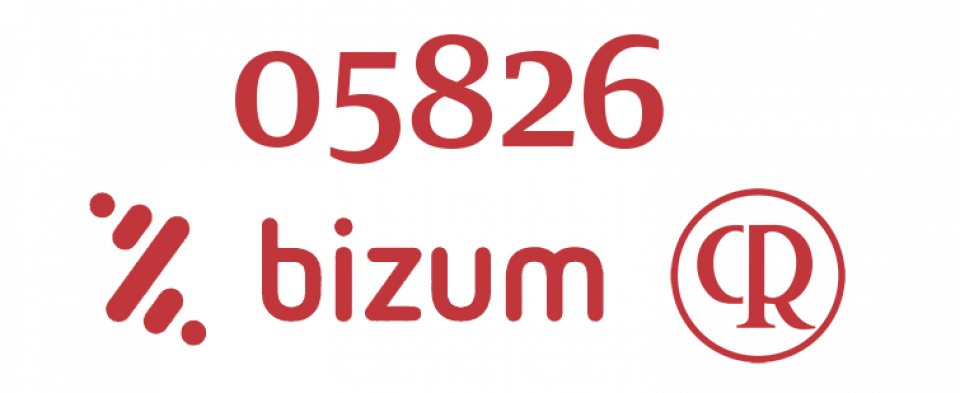Carta abierta al cardenal Rouco
Su afirmación en la entrevista en ABC de este 24 de diciembre es rotunda, señor cardenal: «los padres tienen derecho a que los hijos se eduquen en la lengua que los padres determinen», (en ABC, 24/12/2012). Es rotunda, indiscutible y, en teoría, sin pega. Pero en la práctica sí tiene una pega: la de que con frases como ésas se dé por acabado el asunto, precisamente allí donde empieza el conflicto. Es a partir de su afirmación cuando surge una colisión de derechos, y en el fondo un conflicto de valores y de intereses.
Afirma Usted que este derecho es «absoluto» («fundamental», «primario y primero», dice Usted en la entrevista). Pero sería más exacto decir que en nuestro mundo es teóricamente absoluto y prácticamente irrealizable. Tenía sentido la reivindicación de este derecho en sociedades culturalmente homogéneas con minorías en su seno, o en situaciones de imposición cultural y lingüística. Tal fue, por ejemplo, el caso de Cataluña bajo la dictadura franquista (para referirme solo a la situación más reciente), pero por lo que parece, los obispos españoles (no erigidos oficialmente en Conferencia) o no habían descubierto este derecho «absoluto» o desconocían lo que pasaba en Cataluña... Hoy, en cambio, afirmar el carácter absoluto de este derecho en sociedades pluriculturales es poco menos que un brindis al sol.
Para empezar, cabe preguntarse cómo pueda ser absoluto («fundamental», «primario y primero») un derecho de la familia que no siempre se pueda realizar en la práctica. Según estudios de la Universidad de Barcelona «se hablan» en Catalunya unas 300 lenguas. Aunque las familias que quisieran ejercer el derecho de elegir la lengua educativa representasen solo un 10 por ciento, es inviable el ejercicio ilimitado (absoluto) de dicho derecho. A menos que se sobrentienda que solo pueden gozar de este derecho fundamental aquellas familias que estén políticamente protegidas por la oficialidad de una lengua o amparadas por un Tribunal Constitucional… Normalmente, la sociedad deberá buscar e imponer las soluciones que juzgue más adecuadas para compaginar derechos y salvaguardar valores… El carácter absoluto de ese derecho no significa que se pueda exigir y ejercer de forma absoluta en todos los casos.
Por otra parte, miles y miles de familias –en un clamor casi unitario– han apostado por tener en Catalunya un único sistema o circuito educativo, que posibilite una comunidad bilingüe, única y cohesionada. Ahora bien, ese sistema único educativo pasa inexorablemente por una inmersión lingüística, que, por cierto, ha recibido los elogios de la Unión Europea. Segregar a los alumnos en función de la lengua implicaría abrir la vía a dos (o más) comunidades cerradas sobre sí mismas, guetos monolingües que se ignoran mutuamente. No es este el modelo por el que ha optado la gran mayoría de familias de la sociedad catalana. Hace más de treinta y cinco años que se actúa de esta manera.
Si este modelo integrador ha arraigado positivamente es porque, en el fondo, es el modelo sobre el que se ha ido forjando la misma identidad de Cataluña —tierra de paso y crisol de culturas—, a lo largo de su historia. Hablan los historiadores de la capacidad de asimilación que ha tenido y ha ejercido Cataluña ante las oleadas sucesivas de migraciones que ha ido recibiendo a lo largo de su historia. Con una excepción, los godos: ellos no eran pobres migrantes, ellos eran ejército invasor y por lo mismo no se podían mezclar con los sometidos. Vivían en bases militares, unas bases que, por cierto, todavía hoy podemos reconocer en la toponimia: Goda, Godina, Godin… Ello significa que los únicos que rehusaban mezclarse con el pueblo e integrarse en él, eran los que, montando caballos vencedores, llegaban a estas tierras en plan dominador.
Como le decía al principio, señor cardenal, justo en el punto donde acaba su frase, empieza el dilema: el de discernir qué derecho debe prevalecer: ¿debe prevalecer el derecho real de unas pocas familias que –por las razones que sean– pretenden que se desdoble por lenguas el sistema educativo?, o más bien ¿debe prevalecer el derecho de miles y miles de familias que quieren preservar un modelo propio y probado de convivencia, único pero al mismo tiempo plural y respetuoso con las diferencias?
Si es el Estado el que ha de actuar de juez, lo tenemos complicado en Cataluña. Es decir, podemos suponer de antemano el dictamen. Por eso, porque el Estado es aquí juez y parte, no nos inspira ninguna confianza. Como habrá observado he evitado usar la palabra «Estado» y he hablado de «sociedad», de sociedad civil, de «miles y miles de familias». Algunos ingenuos dicen que Cataluña es una «nación sin Estado». ¡Qué más quisiera yo! La realidad –tricentenaria– es muy distinta: Hoy por hoy, Cataluña es una nación con un Estado… en contra.
Y para acabar una pregunta: ¿Alguna vez y sobre esos temas han pedido el parecer de sus hermanos los obispos de Cataluña? Tenemos la impresión de que les bastan y sobran aquellas opiniones que puedan recabar de su entorno más inmediato y más afín. Nos entristece tener que reconocerlo, pero tenemos la sensación de que la Iglesia «española» ha sido tradicionalmente el «brazo eclesiástico» de los sucesivos poderes políticos centralizadores, y han actuado tradicionalmente con gran celo y fervor, animados como estaban por la convicción de que servían a Dios cuando secundaban los proyectos de su señor. Mucho podríamos hablar sobre ello, pero tenemos la certeza de que no nos faltarán nuevas ocasiones para hacerlo. Barcelona, 26 de diciembre de 2012.